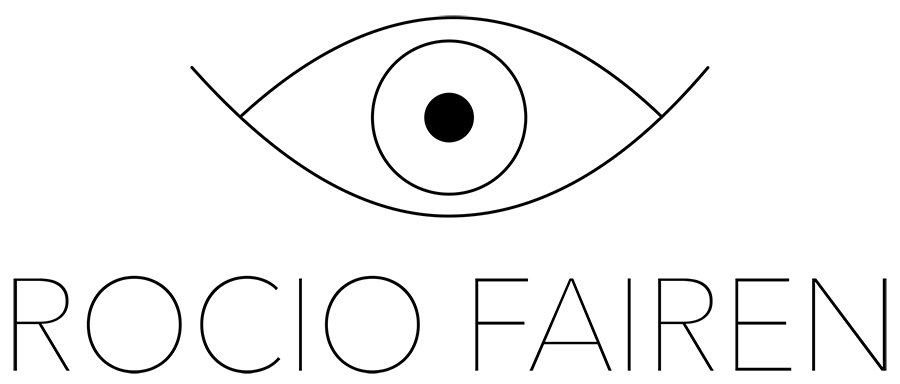En Tahoua, ciudad y capital de región de Niger de aproximadamente 120 000 habitantes y situada a unos 375 km al noreste de Niamey, la capital del país, hay un lugar privilegiado en el que se pueden contemplar los maravillosos “choucher de soleil” del Sahel. Este lugar es una enorme montaña de arena, una gran duna de unos 20 metros de altura que se sitúa a las afueras de la ciudad. No es muy larga y su forma crea una especie de barrera entre las afueras de la ciudad y una zona desolada con el típico terreno seco de piedras, piedrecitas, algo de arena y algún pequeño arbusto bien seco y bien rancio.
En esa zona desolada hay una torre de agua, quizás abandonada, del mismo color que el paisaje y un grupo de modernas casas adosadas hechas con azulejos beige y detalles grises. Mi colega Abdoul Aziz Wankoye, me explica que son viviendas sociales que han sido construidas y amuebladas recientemente para uso de los habitantes de la ciudad por unos 100 000 FCFA al mes (150 euros). Una ganga para algunos y un lujo inalcanzable para casi el 100% de los lugareños. Me comenta que la mayoría no han sido alquiladas…

Circulando con el coche para volver a nuestra oficina, percibo a lo lejos, detrás de varias filas las casas y negocios, esta gran montaña de arena y exclamo entusiasmada a mis compañeros: “¡Una duna!”. Frente a tal emoción, no tuvieron más remedio que decirme que no me preocupara y que iríamos en un par de horas para ver el sol bajar. Y así fue. Abdoul Aziz Wankoye, Elhadji Zaharou, Mohamed y yo, nos plantamos a eso de las 17:45 sobre la cresta de montaña de tonos ocres y arena fina para observar el paisaje y charlar.

Varios jóvenes comenzaron a llegar a pie o en sus motos armando un fuerte barullo y levantando mucha arena. Sin saberlo, crearon una escena a contra luz maravillosa. Algunos ya estaban ahí y, de espaldas al sol, se giraron hacía nosotros mirando al infinito o, probablemente, a la forastera blanca qua acababa de llegar acompañada de un touareg y dos hausas.

Me sorprendí y entristecí al ver la cantidad de bolsas de plástico que manchaban y contaminaban el paisaje de la duna de Tahoua. Me explicaron que la duna es un lugar de encuentro, la típica plaza del pueblo en la que jóvenes y familias pasan el rato entre barbacoas, té y música. Cuando cae el sol y el cielo se oscurece, comienzan a brillar las estrellas alrededor de una luna que desempeña su rol de farola y que les permite seguir con la fiesta. Mis compañeros me aseguran que es común trasnochar en la duna y que, a veces, sigue habiendo gente a eso de las 3 de la mañana.
Sin embargo, tras haber disfrutado de tal lugar, se van a casa dejando entre los finos granos de arena anaranjada cientos de latas, paquetes de tabaco, botellas y bolsas de plástico de todos los colores. Debajo de la duna en dirección a la ciudad, percibí una explanada salpicada por manchas negras con halos de humo que serpentean hacia el cielo. Eran montones de basura quemándose.

Intenté ignorar los desperdicios que manchaban tal espectáculo para concentrarme en el silencio y en la luz maravillosa de la escena, cuando Mohamed se acercó a mí y me explicó que hacía menos de dos años, toda esa explanada era también la duna. Con el paso del tiempo, las empresas de construcción se habían ido comiendo la arena para crear ladrillos mezclados con cemento. Realidad que pude ver con mis propios ojos ya que justo debajo de nosotros, un camión estaba siendo cargado con pala y sudor por cinco hombres.
Mohamed aseguró que a este ritmo no quedaría ni un grano en pocos meses. Intenté obviar esta triste afirmación y contesté: «¡Qué privilegio haber podido conocer la duna de Tahoua! O mejor dicho, lo que queda de la duna de Tahoua…»